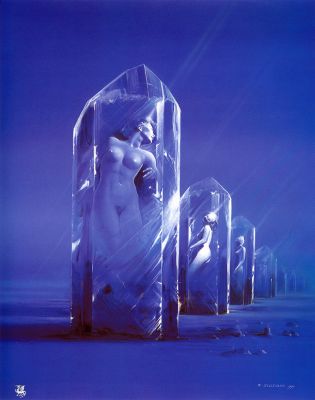
Estoy leyendo, y disfrutando, la tercera parte de la novela de Javier Marías Tu rostro mañana (3. Veneno y sombra y adiós). Aquí hay un fragmento lúcido, proustiano y despiadado sobre la nostalgia de las personas que perdemos por el camino. Y sobre la distorsión retrospectiva:
Es
extraño e incongruente el proceso de las nostalgias, o del echar de
menos, tanto si es por ausencia como por abandono o por muerte. Uno cree
al principio que no puede vivir sin alguien o alejado de alguien, la
pena inicial es tan afilada y constante que se siente como un
hundimiento sin límite o como una lanza interminable que avanza, porque
cada minuto de privación cuenta y pesa, se hace notar y se nos
atraganta, y uno sólo espera que pasen las horas del día a sabiendas de
que su pasar no nos llevará a nada nuevo sino a más espera de más
espera. Cada mañana abre uno los ojos —si se ha beneficiado del sueño
que no permite olvidar del todo, pero que confunde—con el mismo
pensamiento que lo oprimió antes de cerrarlos, 'Ella no está y no va a
volver', por ejemplo (sea volver a mí o de la muerte), y se dispone no a
atravesar la jornada fatigosamente, pues ni siquiera es capaz de mirar
tan lejos ni de diferenciarlas, sino los siguientes cinco minutos y
luego otros cinco fatigosamente, y así seguirá de cinco en cinco si es
que no de uno en uno, enredándose en todos y a lo sumo tratando de
distraerse durante dos o tres de su conciencia, o de su parálisis
cavilatoria. No será por su voluntad si esto sucede, sino por algún azar
bendito: una noticia curiosa en el telediario, el rato de completar o
de empezar un crucigrama, la llamada irritante o solícita de alguien a
quien no soportamos, la botella que se nos cae al suelo y nos obliga a
recoger los añicos para no cortarnos cuando por pereza andamos
descalzos, la infame serie de televisión a la que le vemos la gracia —o
es simplemente que nos acostumbramos a la primera a ella, de golpe— y a
la que nos entregamos con inexplicable consuelo hasta los títulos de
crédito concluyentes, deseando que se iniciara al instante otro episodio
que nos permitiera aferrarnos a un estúpido hilo de continuidad
hallado. Son las rutinas halladas las que nos sostienen, lo que a la
vida le sobra, lo tonto inocuo, lo que no entusiasma ni nos pide
participación ni esfuerzo, el relleno que despreciamos cuando todo está
en orden y nosotros activos y sin tiempo para añorar a nadie, ni
siquiera a los que ya se han muerto (aprovechamos esos periodos para
sacudírnoslos de nuestras espaldas, de hecho, aunque eso sirva sólo
temporalmente, porque los muertos se empeñan en seguir muertos y siempre
vuelven más tarde, para hacernos sentir la punzada de su alfiler en el
pecho y caer como plomo sobre nuestras almas).
Pasa entonces el tiempo, y a partir de un día difuso volvemos a dormir sin sobresaltos y sin recordar el sueño, y a afeitarnos no ya al azar ni a deshoras sino por la mañana; ninguna botella se rompe ni nos irrita ninguna llamada, prescindimos del culebrón, del crucigrama, de las salvadoras rutinas sobrevenidas que observamos con extrañeza en la despedida porque ya casi ni comprendemos que nos hicieran falta, y hasta de las personas pacientes que nos entretuvieron y nos escucharon durante nuestra temporada de luto, monótona y obsesiva. Alzamos la cabeza y miramos a nuestro alrededor de nuevo, y aunque no haya nada promisorio ni llamativo, ni que sustituya a lo añorado y perdido, empieza a costarnos mantener esa añoranza y nos preguntamos si de verdad perdimos. Aparece una pereza retrospectiva respecto al tiempo en que amábamos o nos desvivíamos o nos exaltábamos o nos angustiábamos, uno se siente incapaz de volver a prestar tanta atención a alguien, de tratar de complacerla y de velar su sueño y de ocultarle lo ocultable o lo que le haría daño, y en la asentada ausencia de alerta halla uno un enorme descanso. 'Fui abandonado', piensa 'por la amante, el amigo o el muerto, tanto da, todos se fueron, el resultado es el mismo, me quedé a lo mío. Acabarán lamentándolo, porque gusta sentirse querido y entristece saberse olvidado y yo ahora los voy olvidando, y el que se muere, más o menos, también sabe lo que le espera. Yo hice cuanto pude, aguanté a pie firme, y aun así se me apartaron'. Cita uno entonces para sus adentros: 'La memoria es un dedo tembloroso'. Y añade luego de su cosecha: 'Y no siempre atina a señalarnos'. Descubrimos que nuestro dedo ya no atina, o que lo logra cada vez menos, y que quienes nos absorbieron la mente noche y día y noche y día, y estaban fijos en ella como un clavo martillado y hundido, se desprenden poco a poco y comienzan a no importarnos; se tornan borrosos, temblorosos ellos mismos, y hasta se puede dudar de su existencia como si fueran una mancha de sangre ya frotada, lavada y limpiada, o de la que sólo queda el cerco, lo que más tarda en quitarse, y ese cerco ya va cediendo.
Pasa entonces más tiempo y llega un día, antes de que desaparezca el rastro, en el que la mera idea de acercarse a ellos nos representa de pronto una carga. Aunque no vivamos contentos y todavía los echemos en falta, aunque aún suframos por su lejanía o su pérdida en alguna ocasión suelta —una noche miramos desde la cama nuestros zapatos solos, dejados al pie de una silla, y nos invade la pesadumbre al acordarnos de los de tacón de ella que solían ponerse a su lado año tras año, subrayando que éramos dos hasta en el sueño, en la ausencia—, resulta que quienes más quisimos, aún queremos, se han convertido en gente de otra época, o perdida por el camino —el nuestro, a cada uno le cuenta el suyo—, en seres casi pretéritos a los que no apetece volver porque ya nos son consabidos, y el hilo de la continuidad se ha roto con ellos. Miramos siempre el pasado con un sentimiento de superioridad soberbio, hacia él y hacia sus contenidos, así sea nuestro presente más bajo o más desdichado o enfermo, y el futuro no nos augure mejoría de ningún tipo. Por brillante y feliz que fuera, lo pasado se nos aparece contaminado de ingenuidad, de ignorancia, en parte de tontería: en ello nunca sabíamos lo que vendría después y ahora sabemos, y en ese sentido sí es inferior, objetiva y efectivamente; por eso lleva consigo siempre un elemento de irremediable tontuna, y nos hace sentir vergüenza por haber permanecido en Babia, por haber creído en su tiempo lo que hoy nos consta que era falso, o quizá no lo era entonces, pero ha dejado también de ser cierto, al no haber resistido o perseverado. El amor que parecía firme, la amistad de la que no dudábamos, el vivo con el que contábamos como vivo eterno porque sin él era inconcebible el mundo o que el mundo fuera aún tal mundo, y no otro sitio. A nuestro muerto más querido no podemos evitar mirarlo un poco de arriba abajo, más al cabo del más tiempo que va haciéndolo más caduco, no sólo con pena sino con lástima, sabedores de que no se ha enterado —oh, fue un iluso— de cuanto sucedió tras su marcha, mientras que nosotros sí estamos al tanto. Asistimos a su entierro y oímos lo que allí se decía, también lo que se murmuraba entre dientes, como si los que hablaban temieran que él aún pudiera escucharlos, y vivmos a sus dañadores presumir de íntimos suyos y fingir que lo lloraban. Él no vio ni oyó nada. Murió en el engaño, como todo el mundo, sin saber nunca lo bastante, y es eso precisamente lo que nos lleva a compadecerlos a todos y a considerarlos pobres hombres y pobres mujeres, pobres niños adultos, pobres diablos.
Tampoco saben ya de nosotros los que dejamos atrás o se fueron de nuestro lado, para nosotros han quedado fijos e inamovibles igual que los muertos, y la sola perspectiva de volver a encontrarlos y tener que contarles y oírles se nos hace muy cuesta arriba, en parte porque nos parece que ni ellos ni nosotros querríamos contar ni oírnos nada. 'Qué pereza', pensamos, 'esa persona no ha asistido a mis días durante demasiado tiempo. Solía saberlo casi todo de mí, o lo principal al menos, y ahora se le ha hecho un hueco que no podría ser colmado, aunque yo le relatara con todo detalle lo habido sin su conocimiento inmediato. Qué pereza tratarse de nuevo, y explicarse, y qué trastorno reconocer al instante las viejas reacciones y los viejos vicios y las viejas zozobras y los viejos tonos, los míos con ella y los suyos conmigo; y hasta los mismos celos mordidos y las mismas pasiones, sólo que acalladas. Ya nunca podré verla como a alguien nuevo, tampoco como a mi ser cotidiano, me resultará gastada a la vez que ajena. Iré a casa a ver a Luisa, y a los niños, y tras estar largo rato con ellos y empezar a reacostumbrarlos, me sentaré al lado de ella otro rato más corto, quizá antes de salir a cenar a un restaurante, mientras esperamos a la canguro que tarda, en el sofá compartido durante tantos años pero ahora como una visita extraña, de confianza y desconfianza, y no sabremos cómo comportarnos. Habrá pausas y carraspeos, y frases estúpidas e inauditas estando los dos cara a cara, como "Bueno, ¿qué tal te va?" o "Te veo con muy buen aspecto". Y entonces nos daremos cuenta de que no podemos estar juntos sin estarlo de veras, y de que además no lo queremos. No habrá entera naturalidad ni artificialidad completa, no se puede ser superficial con quien conocemos profundamente y desde siempre, tampoco hondo con quien nos ha perdido el rastro y escondido el suyo, y tanto ignora. Y al cabo de media hora, tal vez de una, de dos a lo sumo, a los postres, consideramos que ya está, y lo que será más raro, que con esa vez basta y me sobrarán trece días. Y aunque impensablemente cayéramos el uno en brazos del otro y ella me dijera lo que llevo tanto tiempo deseando oírle, "Ven, ven, estaba tan equivocada antes. Ocupa de nuevo este lugar a mi lado. No he ahuyentado tu fantasma, esta almohada es aún la tuya y no había sabido verte. Ven y abrázame. Ven conmigo. Regresa. Y quédate aquí para siempre"; aunque en vista de eso yo cerrara mi apartamento de Londres y me despidiera de Tupra y de Pérez Nuix, de Mulryan y Rendel y aun de Wheeler, e iniciara la tarea rauda de convertirlos en un largo paréntesis —pero hasta los interminables se cierran y luego puede uno saltárselos—, y regresara a Madrid entonces con ella —y no digo que no lo hiciera si hubiera esa oportunidad, si me la diera—, lo haría sabiendo que lo interrumpido no puede reanudarse, que aquel hueco permanece siempre, quizá agazapado pero constante, y que un antes y un después nunca se sueldan.'
Pasa entonces el tiempo, y a partir de un día difuso volvemos a dormir sin sobresaltos y sin recordar el sueño, y a afeitarnos no ya al azar ni a deshoras sino por la mañana; ninguna botella se rompe ni nos irrita ninguna llamada, prescindimos del culebrón, del crucigrama, de las salvadoras rutinas sobrevenidas que observamos con extrañeza en la despedida porque ya casi ni comprendemos que nos hicieran falta, y hasta de las personas pacientes que nos entretuvieron y nos escucharon durante nuestra temporada de luto, monótona y obsesiva. Alzamos la cabeza y miramos a nuestro alrededor de nuevo, y aunque no haya nada promisorio ni llamativo, ni que sustituya a lo añorado y perdido, empieza a costarnos mantener esa añoranza y nos preguntamos si de verdad perdimos. Aparece una pereza retrospectiva respecto al tiempo en que amábamos o nos desvivíamos o nos exaltábamos o nos angustiábamos, uno se siente incapaz de volver a prestar tanta atención a alguien, de tratar de complacerla y de velar su sueño y de ocultarle lo ocultable o lo que le haría daño, y en la asentada ausencia de alerta halla uno un enorme descanso. 'Fui abandonado', piensa 'por la amante, el amigo o el muerto, tanto da, todos se fueron, el resultado es el mismo, me quedé a lo mío. Acabarán lamentándolo, porque gusta sentirse querido y entristece saberse olvidado y yo ahora los voy olvidando, y el que se muere, más o menos, también sabe lo que le espera. Yo hice cuanto pude, aguanté a pie firme, y aun así se me apartaron'. Cita uno entonces para sus adentros: 'La memoria es un dedo tembloroso'. Y añade luego de su cosecha: 'Y no siempre atina a señalarnos'. Descubrimos que nuestro dedo ya no atina, o que lo logra cada vez menos, y que quienes nos absorbieron la mente noche y día y noche y día, y estaban fijos en ella como un clavo martillado y hundido, se desprenden poco a poco y comienzan a no importarnos; se tornan borrosos, temblorosos ellos mismos, y hasta se puede dudar de su existencia como si fueran una mancha de sangre ya frotada, lavada y limpiada, o de la que sólo queda el cerco, lo que más tarda en quitarse, y ese cerco ya va cediendo.
Pasa entonces más tiempo y llega un día, antes de que desaparezca el rastro, en el que la mera idea de acercarse a ellos nos representa de pronto una carga. Aunque no vivamos contentos y todavía los echemos en falta, aunque aún suframos por su lejanía o su pérdida en alguna ocasión suelta —una noche miramos desde la cama nuestros zapatos solos, dejados al pie de una silla, y nos invade la pesadumbre al acordarnos de los de tacón de ella que solían ponerse a su lado año tras año, subrayando que éramos dos hasta en el sueño, en la ausencia—, resulta que quienes más quisimos, aún queremos, se han convertido en gente de otra época, o perdida por el camino —el nuestro, a cada uno le cuenta el suyo—, en seres casi pretéritos a los que no apetece volver porque ya nos son consabidos, y el hilo de la continuidad se ha roto con ellos. Miramos siempre el pasado con un sentimiento de superioridad soberbio, hacia él y hacia sus contenidos, así sea nuestro presente más bajo o más desdichado o enfermo, y el futuro no nos augure mejoría de ningún tipo. Por brillante y feliz que fuera, lo pasado se nos aparece contaminado de ingenuidad, de ignorancia, en parte de tontería: en ello nunca sabíamos lo que vendría después y ahora sabemos, y en ese sentido sí es inferior, objetiva y efectivamente; por eso lleva consigo siempre un elemento de irremediable tontuna, y nos hace sentir vergüenza por haber permanecido en Babia, por haber creído en su tiempo lo que hoy nos consta que era falso, o quizá no lo era entonces, pero ha dejado también de ser cierto, al no haber resistido o perseverado. El amor que parecía firme, la amistad de la que no dudábamos, el vivo con el que contábamos como vivo eterno porque sin él era inconcebible el mundo o que el mundo fuera aún tal mundo, y no otro sitio. A nuestro muerto más querido no podemos evitar mirarlo un poco de arriba abajo, más al cabo del más tiempo que va haciéndolo más caduco, no sólo con pena sino con lástima, sabedores de que no se ha enterado —oh, fue un iluso— de cuanto sucedió tras su marcha, mientras que nosotros sí estamos al tanto. Asistimos a su entierro y oímos lo que allí se decía, también lo que se murmuraba entre dientes, como si los que hablaban temieran que él aún pudiera escucharlos, y vivmos a sus dañadores presumir de íntimos suyos y fingir que lo lloraban. Él no vio ni oyó nada. Murió en el engaño, como todo el mundo, sin saber nunca lo bastante, y es eso precisamente lo que nos lleva a compadecerlos a todos y a considerarlos pobres hombres y pobres mujeres, pobres niños adultos, pobres diablos.
Tampoco saben ya de nosotros los que dejamos atrás o se fueron de nuestro lado, para nosotros han quedado fijos e inamovibles igual que los muertos, y la sola perspectiva de volver a encontrarlos y tener que contarles y oírles se nos hace muy cuesta arriba, en parte porque nos parece que ni ellos ni nosotros querríamos contar ni oírnos nada. 'Qué pereza', pensamos, 'esa persona no ha asistido a mis días durante demasiado tiempo. Solía saberlo casi todo de mí, o lo principal al menos, y ahora se le ha hecho un hueco que no podría ser colmado, aunque yo le relatara con todo detalle lo habido sin su conocimiento inmediato. Qué pereza tratarse de nuevo, y explicarse, y qué trastorno reconocer al instante las viejas reacciones y los viejos vicios y las viejas zozobras y los viejos tonos, los míos con ella y los suyos conmigo; y hasta los mismos celos mordidos y las mismas pasiones, sólo que acalladas. Ya nunca podré verla como a alguien nuevo, tampoco como a mi ser cotidiano, me resultará gastada a la vez que ajena. Iré a casa a ver a Luisa, y a los niños, y tras estar largo rato con ellos y empezar a reacostumbrarlos, me sentaré al lado de ella otro rato más corto, quizá antes de salir a cenar a un restaurante, mientras esperamos a la canguro que tarda, en el sofá compartido durante tantos años pero ahora como una visita extraña, de confianza y desconfianza, y no sabremos cómo comportarnos. Habrá pausas y carraspeos, y frases estúpidas e inauditas estando los dos cara a cara, como "Bueno, ¿qué tal te va?" o "Te veo con muy buen aspecto". Y entonces nos daremos cuenta de que no podemos estar juntos sin estarlo de veras, y de que además no lo queremos. No habrá entera naturalidad ni artificialidad completa, no se puede ser superficial con quien conocemos profundamente y desde siempre, tampoco hondo con quien nos ha perdido el rastro y escondido el suyo, y tanto ignora. Y al cabo de media hora, tal vez de una, de dos a lo sumo, a los postres, consideramos que ya está, y lo que será más raro, que con esa vez basta y me sobrarán trece días. Y aunque impensablemente cayéramos el uno en brazos del otro y ella me dijera lo que llevo tanto tiempo deseando oírle, "Ven, ven, estaba tan equivocada antes. Ocupa de nuevo este lugar a mi lado. No he ahuyentado tu fantasma, esta almohada es aún la tuya y no había sabido verte. Ven y abrázame. Ven conmigo. Regresa. Y quédate aquí para siempre"; aunque en vista de eso yo cerrara mi apartamento de Londres y me despidiera de Tupra y de Pérez Nuix, de Mulryan y Rendel y aun de Wheeler, e iniciara la tarea rauda de convertirlos en un largo paréntesis —pero hasta los interminables se cierran y luego puede uno saltárselos—, y regresara a Madrid entonces con ella —y no digo que no lo hiciera si hubiera esa oportunidad, si me la diera—, lo haría sabiendo que lo interrumpido no puede reanudarse, que aquel hueco permanece siempre, quizá agazapado pero constante, y que un antes y un después nunca se sueldan.'
Es curioso, un tanto escheriano, el uso de las comillas. Claro que es muy adecuado en un texto donde el narrador presenta su experiencia posible (o real) como paradigma y ejemplo del trayecto que siguen todas las almas.
—oOo—

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Se aceptan opiniones alternativas, e incluso coincidentes: